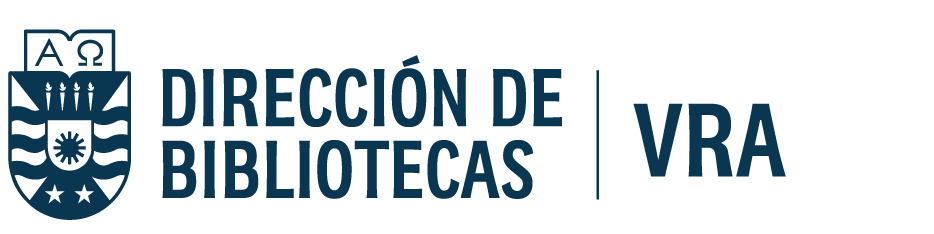#Experiencia Ciencia Abierta
Entrevista
Dra. Soledad Quiroz Valenzuela
Directora de Gestión Institucional y Vinculación del Data Observatory y vicepresidenta de Políticas Públicas de la International Network for Government Science Advice (INGSA)
«La apertura del conocimiento permite mayor colaboración y confianza en la ciencia»
En una entrevista con Karen Romero Correa, gestora institucional de Ciencia Abierta de la Dirección de Investigación y Creación Artística de la UBB, la Dra. Soledad Quiroz Valenzuela—directora de Gestión Institucional y Vinculación del Data Observatory y vicepresidenta de Políticas Públicas de la International Network for Government Science Advice (INGSA)—compartió las motivaciones que la llevaron a dedicarse a la política científica, habló sobre las nuevas perspectivas en la investigación y destacó la importancia de contar con una estrategia de datos FAIR en nuestro país.
“La ciencia abierta no es algo que se implementa en dos años; no empieza y termina en dos años, sino que es un cambio mucho más profundo de cómo se hace ciencia, cómo se evalúa la ciencia y cómo es la relación de los investigadores e investigadoras con la sociedad.»
¿Qué la motivó a ver la ciencia abierta como oportunidad para compartir sus conocimientos y experiencias? Esto, considerando que proviene del ámbito de la Bioquímica, una disciplina que suele entenderse de forma práctica y que, en general, atrae a quienes desean trabajar en un laboratorio.
«Yo creo que son dos caminos que avanzan al mismo tiempo. En bioquímica, el enfoque es muy práctico: la mayor parte del trabajo ocurre en el laboratorio. Pero cuando estudiaba, ya empezaba a aparecer una forma distinta de trabajar, más abierta, sobre todo con las secuencias de genes y las estructuras de proteínas.
Cada vez que se lograba secuenciar un gen, esa información despertaba el interés de investigadores en todo el mundo. Las revistas científicas pedían que esas secuencias se depositaran en un repositorio internacional reconocido, con ciertos estándares y validaciones mínimas para que los datos pudieran reutilizarse. De alguna forma, ya se practicaban principios de ciencia abierta en bioquímica, aunque en ese momento no se le llamara así. Así fue como me acostumbré a investigar.
Por ejemplo, si trabajaba con una proteína o con su secuencia, lo primero que hacía era revisar qué se sabía de ella en las bases de datos de acceso libre que ya existían. Esa era mi punto de partida. Luego venía la búsqueda en artículos científicos, libros y otras fuentes, pero todo comenzaba en esas bases de datos abiertas.
Durante mi formación académica —tanto en la licenciatura como en el doctorado en Bioquímica— lo natural habría sido continuar con uno o varios postdoctorados. Sin embargo, me di cuenta de algo fundamental: la ciencia puede hacer mucho más por la sociedad. Para mí es importante que el conocimiento científico colabore y llegue a la gente. Un ejemplo claro es el uso correcto de los antibióticos; si esa información se entendiera bien, se podrían evitar bacterias resistentes y salvar muchas vidas.
Ahí surgió la pregunta que cambió mi camino: ¿por qué lo que saben los científicos no llega a la gente? Y poco a poco esa pregunta se volvió más importante para mí que la clásica de “¿cómo funciona esto?”. La curiosidad inicial —como entender por qué un virus puede causar dolor de cabeza a nivel submolecular— seguía siendo apasionante, pero ahora sentía más urgente traducir el conocimiento validado en beneficios concretos para la sociedad.
Al conversar con colegas, dentro y fuera de la universidad, llegué a la conclusión de que, para que la ciencia realmente llegara a la gente, había que hacer política científica. Había que incidir en las normas, en los programas de divulgación y en las estrategias de financiamiento que definen qué conocimiento se comparte y cómo se comparte. Y fue así como decidí hacer una maestría en políticas públicas, con la idea de dedicarme a construir políticas científicas que ayudaran a difundir mejor la ciencia.»
¿Qué les recomendaría a académicos, investigadores y estudiantes de posgrado para que comprendan que la Ciencia Abierta no busca quitarles la autoría o el control de sus datos, sino más bien ser una herramienta que les permita generar nuevas preguntas, nuevas inquietudes y, con ello, contribuir al bien público?
«Les diría que empiecen haciendo lo que siempre han hecho: formular preguntas, pero desde un enfoque positivo. Por ejemplo, si sienten temor de que alguien pueda apropiarse de sus datos, en lugar de quedarse con esa inquietud, pregunten: ¿cómo puedo proteger mis datos para evitarlo? La ciencia abierta ofrece respuestas para eso: existen licencias, identificadores persistentes, repositorios y toda una estructura pensada para resguardar la información. Lo que sucede es que muchos de nosotros no nos formamos con estas prácticas, y además, varias de estas tecnologías simplemente no existían hace unos años.
La tecnología ha cambiado muchísimo y hoy nos permite no solo compartir lo que producimos, sino también aprovechar lo que otros investigadores han hecho en cualquier parte del mundo. Son herramientas que hace veinte años no teníamos, e incluso algunas ni siquiera hace diez.
Por eso los invitaría a hacerse esas preguntas y a mirar cómo colegas de su propia disciplina están resolviendo inquietudes similares. Porque cada área del conocimiento tiene formas distintas de trabajar con la ciencia abierta. En Derecho, por ejemplo, se producen más libros que artículos científicos, y los papers suelen ser textos de reflexión que no siguen la estructura típica de introducción, metodología, resultados y discusión. A veces incluyen metodología, a veces no, porque si se trata de un análisis o una reflexión teórica, la base puede ser más bien dialéctica.»
“Lo importante es dejar de lado el miedo y buscar respuestas. Porque esas respuestas existen, y la ciencia abierta ofrece caminos concretos para encontrarlas.»
¿De qué manera considera que la ciencia abierta puede abrir nuevas perspectivas en la investigación científica?
«Creo que abre muchas preguntas en el ámbito de la ética científica. Un ejemplo es el de la bioquímica: durante décadas se usaron células humanas para investigación, y esas células provenían de una sola persona, Henrietta Lacks. A ella nunca le preguntaron si podían utilizarlas, tampoco a su familia, y ninguno de ellos recibió algún beneficio por haber entregado —sin saberlo— una parte de su cuerpo a la ciencia.
Muchas veces damos eso por sentado: “era un pedazo de tumor que no le servía y que, de hecho, le hacía daño”. Sí, puede ser, pero seguía siendo parte del cuerpo de una persona. Y ahí surge la reflexión: ¿qué valor le damos a la persona detrás de la muestra?, ¿cómo reconocemos que individuos concretos están contribuyendo a la ciencia de formas que antes no reconocíamos? Eso abre toda una vertiente ética sobre cómo hacemos investigación y cómo usamos las muestras, lo cual requiere una nueva mirada y reglas más claras. Así como hoy se exige a las empresas considerar los impactos medioambientales, los científicos también debemos pensar en los impactos que nuestra investigación tiene en las personas.
Y a partir de ahí se desprenden otras preguntas: ¿cómo lograr que mi investigación tenga mayor impacto en el mundo? Tal vez en Chile lo que hago le interese solo a un par de personas, pero quizá en Sudáfrica, en Holanda o en Japón haya alguien que sí lo valore. Eso solo lo descubriré si pongo mi trabajo a disposición de otros. Y lo más interesante es que ese interés puede venir de áreas del conocimiento completamente distintas. Muchas veces es cuando se combinan saberes que aparecen aplicaciones inesperadas.
De hecho, gran parte de los proyectos multidisciplinarios exitosos que he visto no comenzaron en un laboratorio, sino en una conversación casual. Dos personas tomando un café, compartiendo problemas que no podían resolver, y de pronto alguien de otra disciplina dice: “eso se soluciona así de fácil, con esta herramienta”. Y resulta que esa herramienta era justo lo que hacía falta, pero no la conocías porque estabas encerrado en tu propio campo.»
“Cuando abres tu investigación y compartes con otras disciplinas, aparecen nuevas aplicaciones, enfoques distintos y soluciones que enriquecen la conversación científica y aumentan su impacto.»
¿Cuál considera usted que es la principal fortaleza de la Estrategia de Datos FAIR que se ha estado elaborando en colaboración con distintos actores?
«La Estrategia de Datos FAIR para Chile surge de algo que hemos ido aprendiendo en la práctica con la ciencia abierta: para que realmente funcione, hay que trabajar en varios frentes al mismo tiempo. No basta con ofrecer capacitaciones, ni con conversar únicamente con una facultad, ni con recoger la opinión de un par de investigadores. Se necesita infraestructura, formación, la participación de las bibliotecas, de los departamentos de tecnología e información y también de quienes evalúan a los investigadores. Son muchas áreas que deben dialogar y ponerse de acuerdo sobre cómo avanzar.
Lo mismo pasa a nivel país. No alcanza con que la ANID o el Ministerio de Ciencia tengan una política; es clave que haya coordinación con la CNA, que evalúa a las universidades; con el Ministerio de Educación; y con el Ministerio de Hacienda, que lidera la digitalización del Estado. Esto es fundamental porque gran parte de los datos que usamos en investigación provienen justamente del Estado: los de la CASEN, del INE, del Ministerio de Desarrollo Social, entre otros. Si bien existen mandatos e incluso leyes que exigen que cierta información sea pública, muchas veces los servicios no tienen la capacidad de poner esos datos en plataformas abiertas, que es lo que correspondería.
En paralelo, las universidades están discutiendo cómo abrir sus datos, y el gobierno hace lo mismo desde su vereda. A esto se suman las empresas, que también tienen mucho que aportar: muchas poseen datos que quieren compartir y poner a disposición, pero al mismo tiempo buscan acceder a los datos del Estado y de la academia, y no siempre es sencillo obtenerlos.
Por eso necesitamos conectar mejor todas estas conversaciones. De ahí surge la importancia de contar con una estrategia nacional para implementar los principios FAIR en Chile.»
¿Cuál es la necesidad principal que quiere finalmente abordar esta estrategia?
«Básicamente, que en Chile tengamos redes claras y unificadas para compartir datos abiertos. Se habla mucho de interoperabilidad, que no es otra cosa que la capacidad de las máquinas de comunicarse entre sí y “entenderse”. Si las máquinas se entienden, nosotros como humanos podemos acceder a esa información de manera mucho más sencilla.
Hoy, en general, la información está disponible de una u otra forma para las personas, pero no siempre en un formato que las máquinas puedan procesar. Un ejemplo muy común: alguien escanea un documento en PDF y lo sube a una plataforma. ¿Quién puede reutilizar esos datos? Muy poca gente, porque ese archivo no permite hacer búsquedas directas: a veces el escaneo es de mala calidad, las palabras no son legibles y, para analizarlas, habría que reescribir todo el texto manualmente. En cambio, si ese PDF está en un formato con reconocimiento de texto, basta con buscar una palabra y la máquina lo procesa de inmediato. Ese tipo de formato no solo facilita el acceso humano, sino que abre la puerta a múltiples análisis automatizados, haciendo los datos realmente reutilizables.
De ahí la importancia de acordar estándares comunes: en qué formatos estarán los datos, dónde se van a almacenar, quién será responsable de mantenerlos, quién invertirá en la infraestructura y quién formará a las personas para usarlos. Todo esto requiere una gobernanza clara y compartida.»
En el fondo, eso es lo que busca resolver esta estrategia: establecer cómo será la gobernanza de los datos abiertos en Chile.
A 4 años de la implementación de la iniciativa InES Ciencia Abierta, impulsada por ANID, ¿cuáles considera que han sido las principales fortalezas y debilidades de estos proyectos?
«Una de las grandes fortalezas es que, cuando ANID marca un rumbo, nadie puede cuestionarlo. Ponerse de acuerdo toma tiempo, pero una vez que se empieza a ejecutar, los cambios se notan rápidamente. Eso es muy valioso. El hecho de que ANID no solo haya puesto financiamiento, sino que además haya establecido en paralelo una política de acceso abierto, ha sido muy efectivo. Se combinan incentivos —a través de los recursos entregados en los proyectos— con exigencias que obligan a cumplir ciertos lineamientos. Esa mezcla funciona muy bien y logra que los cambios se den de manera más rápida y efectiva. Creo que ambos elementos se complementan y se potencian mutuamente.
En cuanto a las debilidades, hasta antes de la actividad yo habría dicho que el principal problema era el tiempo: dos años son muy pocos para los proyectos InES, porque en realidad lo que se requiere es un cambio cultural, y eso no se logra tan rápido. Pero Karen Jara decía algo muy cierto: si nos hubiesen dado tres años, quizás hoy estaríamos diciendo que era demasiado tiempo, que debió ser más corto.»
«Lo importante es entender que la ciencia abierta no se implementa en dos años. No empieza ni termina en ese plazo. Es un cambio mucho más profundo en la forma de hacer y evaluar ciencia, y en la relación de los investigadores con la sociedad y entre ellos mismos. Si uno tiene clara esa visión, las debilidades se van resolviendo poco a poco. Es un camino más largo, que requiere paciencia y no se puede apurar.»
Una vez finalizados todos los proyectos, y considerando también la existencia de la red, ¿cuáles deberían ser, en su opinión, los próximos pasos que debieran asumir las instituciones que se adjudicaron este proyecto, especialmente ante la Renovación Competitiva? ¿Y cuáles son los desafíos que se podrían visualizar tanto a corto como a mediano plazo?
«Lo que hemos visto hasta ahora es que, si bien varias universidades han avanzado en políticas institucionales de ciencia abierta, solo algunas han logrado instalar espacios permanentes de acompañamiento y apoyo a los académicos para que se familiaricen realmente con estas prácticas.
Un paso fundamental sería la creación del rol de Data Steward en todas las universidades —incluso a nivel de facultades—, reconociendo formalmente esa función de apoyo especializado a los investigadores. Este acompañamiento debe ser muy específico, porque las necesidades de un abogado no son las mismas que las de un astrónomo o un bioquímico. Cada disciplina requiere un enfoque distinto y, por lo tanto, se necesita personal altamente capacitado y con horas dedicadas exclusivamente a ejercer ese rol. Para mí, ese es uno de los grandes desafíos.
Otro aspecto clave es avanzar hacia una mayor armonización de criterios en torno a la transición hacia la ciencia abierta en Chile. ¿Qué mirada tiene la CNA? ¿Cómo lo está abordando Corfo? ¿Qué papel juegan las OTL? ¿Cómo estamos incluyendo a las revistas académicas en este proceso? ¿Y de qué manera integramos en el futuro a los estudiantes de doctorado e incluso de pregrado?
Hay muchísimo por hacer y con muchas aristas. Estamos recién comenzando. Pero lejos de darme temor, a mí eso me entusiasma. Significa que tenemos trabajo para rato. Tenemos un objetivo todas las mañanas de por qué no estamos levantando. Y esos objetivos van a seguir acumulándose y generando energía en la mañana para tomar un café y venir al trabajo y hacer cosas nuevas.»
Septiembre 2025